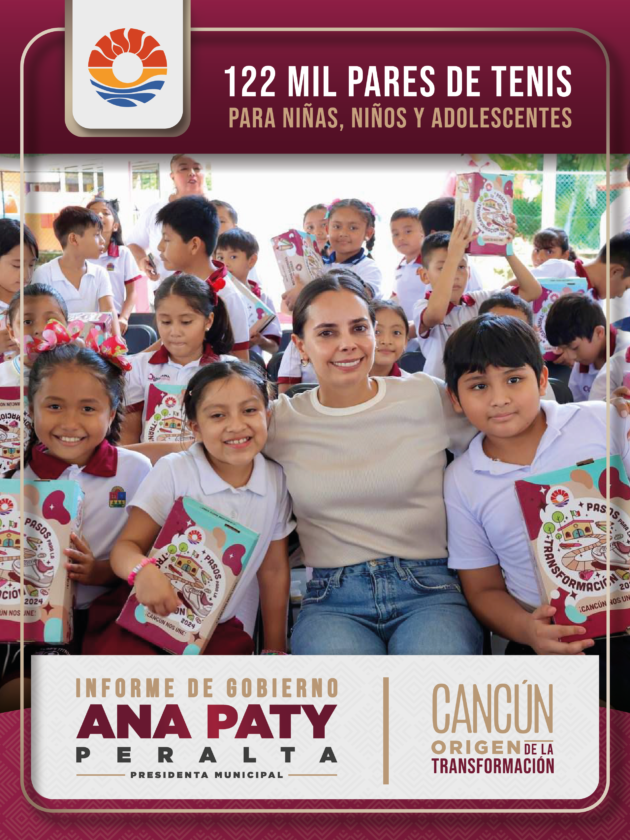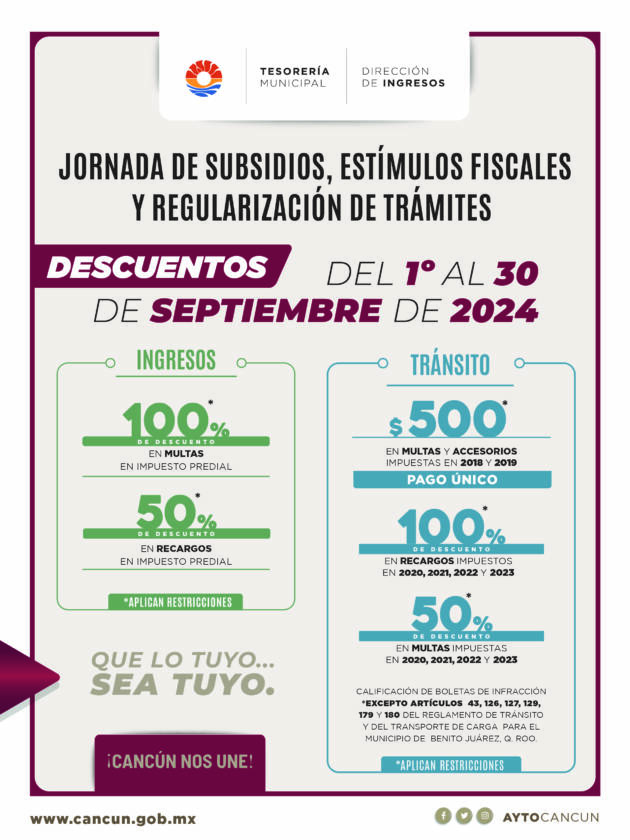Honores patrióticos y galardones de amor – Avistamientos e introspecciones
12 Sep. 2024
José Juan Cervera
Hay sucesos y personajes históricos cuyos ecos resuenan en la posteridad inspirando adhesiones y rechazos, porque representan valores moldeados en un fondo significativo que es origen seguro de conflicto. El campo de interpretación que obra sobre su memoria pasa por varios filtros que abarcan los testimonios de sus contemporáneos y los registros inmediatos de sus acciones, hasta llegar a sucesivos intermediarios que añaden juicios y matices a las figuras de referencia, dotándolas de múltiples connotaciones simbólicas.
Ante la rigidez de la historia oficial, abundante en versiones petrificadas, se alternan los sesgos que orientan el sentido de posiciones en lucha por el poder en alguna de sus modalidades. Agustín de Iturbide personifica esas resonancias polémicas en la conciencia ciudadana de los siglos subsecuentes. Así, el editor de un periódico local asentaba en 1992, con acento apologético: “Don Agustín, en el corcel del tiempo, cabalga hacia el nicho vacío que le aguarda en el retablo de los padres de la Patria”. El texto completo se apega al dejo laudatorio que se observa en la frase de muestra.
Muchos libros se ocupan del antiguo militar realista que intervino en la consumación de la Independencia de México, con enfoques tan diversos que van de la pretendida imparcialidad al arrobamiento, de la reserva dubitativa al sarcasmo. Artemio de Valle-Arizpe se aproxima a esta etapa convulsa de la historia patria tirando, con su mano ensortijada, de un hilo colateral que colgaba displicente de su trama. En La Güera Rodríguez (1949) ofrece la biografía de María Ignacia Rodríguez de Velasco y Osorio Barba (1778-1851), cuyas gracias exuberantes deslumbraron a prominentes varones de su época, y de modo singular cautivaron a quien en 1822 fuera investido emperador de México. El escritor coahuilense rastrea los tortuosos indicios de una pasión amorosa que algunos autores disimulan con eufemismos y otros describen con pormenores que fueron del dominio público en esa fase aún inestable de la vida nacional.
En pleno ejercicio de un estilo deleitoso, don Artemio poseyó el secreto para infundir en sus escritos connotaciones picarescas y tonalidades irónicas que le procuraron admiración, aunque no lo eximieron de antipatías circunstanciales. Casi es posible palpar el balanceo de sus retorcidos bigotes mientras gozaba por anticipado el efecto que sus frases causarían en el público lector, porque es evidente que lo colmaban de regocijo aquellos traviesos giros desde el momento mismo de su hechura. Con su tino característico, prodigó dardos para señalar las flaquezas de los protagonistas del escenario histórico que las plumas tradicionales envolvían de adusta solemnidad.
El autor enfoca los sucesos independentistas en su última fase, examina el papel de sus agentes sociales y traza su fisonomía ética. Fernando VII comparece en sus páginas como “un bribón de siete suelas”, “malvado mentecato” y “falaz rey chulón”. Enlista lo que juzga embustes, abusos, traiciones y fingimientos de Iturbide, que sumados a las liviandades de doña Ignacia, preparan el terreno a pasajes de este tono: “Lo cierto de todo es que el muy marrullero, junto, demasiado junto, con esa hermosa mujer toda ímpetu, llena de hervor vital, rezaban, a saber qué cosas, muy solitos ambos en una casa del Puente Quebrado”.
El entonces cronista metropolitano cita, entre las fuentes de sus asertos, a Carlos María de Bustamante, Mariano Torrente, Justo Sierra O’Reilly, Jesús Galindo y Villa, Carlos Navarro y Rodrigo, Rafael Heliodoro Valle y Vicente Rocafuerte, aunque también extrae referencias de Mariano Cuevas, jesuita obstinado en presentar una imagen impoluta de Iturbide. En su afán de reunir y glosar opiniones dispares en torno a las andanzas amorosas de la señora Rodríguez, selecciona algunas líneas que firma uno de sus descendientes: Manuel Romero de Terreros y Vinent, marqués de San Francisco y caballero de Malta –como Valle-Arizpe se complacía en recalcar en cada mención que ameritaba su persona– quien pese a reconocer “el gran influjo” de la inquieta dama sobre Iturbide, aduce la inexistencia de pruebas concluyentes que dieran fe de un entendimiento que desbordara los vínculos de amistad entre ellos. Esta discrepancia esencial con las afirmaciones del biógrafo bastó para distanciarlos, ya que habían sostenido un trato frecuente por compartir el oficio de escudriñar los entretelones del pasado mexicano en polvosos fondos documentales.
Dicho en términos de Salvador Novo, Romero de Terreros quedó “genealógicamente enfadado con don Artemio”, retirándole la palabra desde la publicación de La Güera Rodríguez, obra que agitó recuerdos incómodos y escrúpulos de familia en una atmósfera que parecía deslucir añejos títulos heredados y honores que la memoria patriótica aún pone en duda.