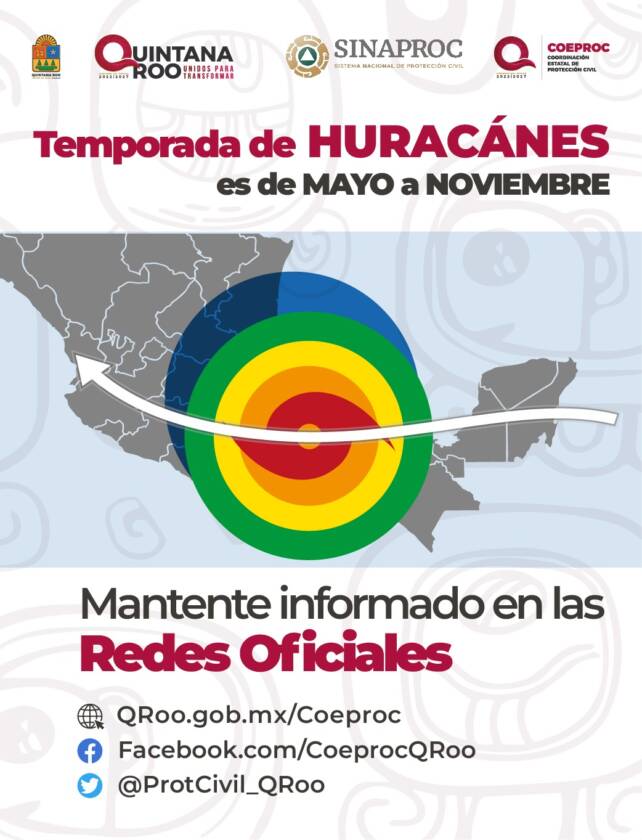EL ORIGEN DEL CONOCIMIENTO
20 Dic. 2017Por Noé Agudo García
Cuando Karl Popper y John Eccles afirman (‘El yo y su cerebro’) que una parte de nuestro conocimiento es de origen genético, me asombré: eso abre la puerta al racismo y al determinismo, pensé. Estaba equivocado.
En primer lugar, es sólo una de sus vertientes y, dicho de una manera muy esquemática, se refiere más bien a cuestiones relacionadas con la conducta, no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual, las capacidades y habilidades de aprendizaje (que son individuales) y posibles de modificar.
Esto viene a cuento por mi inexplicable simpatía por los cánidos. Cuando nací y donde nací aún existía la costumbre de esparcir cenizas en los alrededores de la casa para saber cuál animal acompañaría al recién nacido en su vida como su nahual; en mi caso fue un lobo, o coyote o zorro, que debió evolucionar como perro para tenerlo junto a mí, casi siempre, desde pequeño.
¿Por qué esta simpatía?, pensaba, y en este mito hallaba cierta explicación. Ahora sé que es un antiguo legado que mis ancestros y seguramente mis descendientes llevamos en nuestra sangre, y son reminiscencias de nuestra vida nómada, cuando estos fieles amigos nos acompañaban en nuestra errancia.
Un ejemplo de conocimiento genético. Cuando se menciona al solitario lobo mexicano entre los animales en peligro de extinción, recuerdo estos versos de Borges:
“Furtivo y gris en la penumbra última/ va dejando sus rastros en la margen/de este río sin nombre que ha saciado/la sed de su garganta y cuyas aguas/no repiten estrellas. Esta noche/el lobo es una sombra que está sola/y que busca a la hembra y siente frío.”